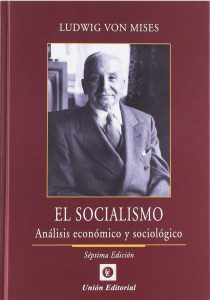Fascismo, otra forma de estatismo, por Ludwig von Mises
Cuando estalló la guerra en 1914, el partido socialista italiano se hallaba dividido con respecto a la política que debía adoptar. Un grupo se adhería a los principios rígidos del marxismo, pues sostenía que se trataba de una guerra del capitalismo y que los proletarios no debían aliarse con ninguno de los beligerantes. Los proletarios debían esperar hasta el momento de la gran revolución, la guerra civil de los socialistas unidos contra los explotadores, también unidos. Debían, pues, estar a favor de la neutralidad italiana. En cuanto al segundo grupo, sobre él influía profundamente el odio tradicional contra Austria y, en su opinión, la primera tarea de los italianos debía ser la de liberar a sus hermanos irredentos. Solamente entonces despuntaría el día de la revolución socialista.
Pero los intelectuales italianos eran ante todo nacionalistas. Y, como en los demás países europeos, la mayor parte de los marxistas deseaban la guerra y la conquista. Mussolini no estaba dispuesto a renunciar a su popularidad y lo que más odiaba era no estar del lado del grupo victorioso. Cambió, pues, de opinión y se convirtió en el defensor más fanático del ataque que Italia debía lanzar contra Austria. Con ayuda económica francesa fundó un periódico para luchar en pro de la guerra.
Los antifascistas inculpan a Mussolini por esta defección de las enseñanzas del marxismo rígido. Según dicen, fue sobornado por los franceses. Ahora bien, aun estos antifascistas deberían saber que la publicación de un periódico requiere dinero. Ellos mismos no hablan de soborno cuando un rico norteamericano proporciona los fondos necesarios para la publicación de un periódico que propaga el comunismo, o cuando fondos de origen misterioso afluyen a las empresas editoriales comunistas. Es un hecho que Mussolini entró en la escena de la política mundial como aliado de las democracias, mientras que Lenin lo hizo como aliado virtual de la Alemania Imperial.
Más que a ningún otro se debió a Mussolini que Italia entrara a la Primera Guerra Mundial. Su propaganda periodística hizo posible que el gobierno italiano declarara la guerra a Austria. Sólo tienen derecho para ver el error de su actitud, durante los años 1914 a 1918, las pocas personas que se dan cuenta de que la desintegración del imperio austrohúngaro significaba la ruina de Europa. Únicamente pueden inculpar a Mussolini los italianos que empiezan por entender que el único medio de proteger a las minorías de habla italiana en los distritos litorales de Austria, en contra del aniquilamiento que las amenazaba por parte de las mayorías eslavas, era preservar la integridad del Estado austriaco, cuya constitución garantizaba iguales derechos para todos los grupos lingüísticos. Mussolini fue una de las figuras más despreciables de la historia. No obstante, subsiste el hecho de que su primer gran acto político todavía merece la aprobación de todos sus compatriotas y de la inmensa mayoría de sus detractores extranjeros.
Cuando concluyó la guerra, la popularidad de Mussolini disminuyó y los comunistas, a quienes los acontecimientos en Rusia habían granjeado simpatías, continuaron su lucha. Sin embargo, la gran aventura comunista, la ocupación de las fábricas en 1920, terminó en completo fracaso y las masas desilusionadas se acordaron del antiguo caudillo del partido socialista. En tropel se unieron al nuevo partido de Mussolini, los fascistas. La juventud saludó con entusiasmo tumultuoso al que de declaraba sucesor de los césares. Años después se jactó de haber salvado a Italia del peligro comunista y aunque sus enemigos discuten apasionadamente estas pretensiones, diciendo que el comunismo había dejado de ser un factor importante en Italia cuando Mussolini tomó el poder, la verdad es que el fracaso del comunismo engrosó las filas del fascismo y le permitió destruir a todos los otros partidos. La victoria abrumadora de los fascistas no fue la causa, sino la consecuencia del fiasco comunista.
La política económica fascista no difirió esencialmente, en sus comienzos, de la de las otras naciones occidentales. Era una política intervencionista, pero al correr de los años se aproximó más y más al patrón nazi del socialismo. Cuando Italia entró en la Segunda Guerra Mundial, después de la derrota de Francia, su economía estaba ya modelada, en términos generales, sobre el patrón nazi. La diferencia principal estribaba en que los fascistas eran menos eficaces y aún más corrompidos que aquéllos.
Pero Mussolini no podía permanecer mucho tiempo sin una filosofía económica de su propia invención. El fascismo se hizo pasar como una filosofía nueva, ignorada hasta entonces y desconocida en todas las demás naciones. Pretendió que era el evangelio que el espíritu redivivo de la antigua Roma aportaba a los decadentes pueblos democráticos, cuyos antepasados bárbaros destruyeron el Imperio Romano. Era la consumación del Renacimiento y del Resurgimiento en todos los aspectos; la liberación final del genio latino del yugo de ideologías extranjeras. Su resplandeciente caudillo, el Duce sin par, estaba llamado a encontrar la solución definitiva a los candentes problemas de la organización económica de la sociedad y de la justicia social.
Del despecho de las utopías socialistas, los sabios del fascismo exhumaron la idea del socialismo gremial. Esta variedad de socialismo había sido muy popular entre los socialistas británicos en los últimos años de la Primera Guerra Mundial y en los siguientes al armisticio. Resultaba tan poco práctico, que pronto desapareció de la literatura socialista. Ningún estadista serio puso nunca atención a los planes confusos y contradictorios del socialismo gremial, y estaba casi olvidado cuando los fascistas le pusieron una nueva etiqueta y proclamaron rimbombantemente que el corporativismo era la nueva panacea social. Cautivó a mucho público, dentro y fuera de Italia, y se escribieron innumerables libros, folletos y artículos en elogio del Estado corporativo. Muy pronto los gobiernos de Austria y Portugal declararon que se adherían a los nobles principios del corporativismo. La encíclica papal Quadragésimo anno (1931) incluyó algunos párrafos que podían interpretarse -aunque no necesariamente- como aprobación del corporativismo. También en Francia encontraron estas ideas muchos elocuentes defensores.
Todo se redujo a palabras vacías, pues los fascistas nunca hicieron intento alguno para llevar a la práctica el programa corporativista, el autogobierno industrial. Cambiaron el nombre a las Cámaras de Comercio por el de Consejos Corporativos. Llamaron corporazione a la organización obligatoria de los diversos sectores de la industria, que eran las unidades administrativas para la ejecución del modelo alemán de socialismo que habían adoptado. Pero no había tal autogobierno de la corporazione, pues el gabinete fascista no toleró la intromisión de nadie en su control autoritario y absoluto de la producción. Todos los planes para el establecimiento del sistema corporativo permanecieron letra muerta.
El problema principal de Italia, consiste en que está sobrepoblada en comparación con otras naciones. En esta época de barreras al comercio y la migración los italianos están condenados a llevar permanentemente un nivel de vida más bajo que el de los habitantes de países más favorecidos por la naturaleza. Los fascistas sólo vieron un remedio para esta infortunada situación: la conquista. Eran demasiado estrechos de criterio para comprender que el remedio que recomendaban era falso y peor que el mal. Todavía más, estaban tan completamente ciegos por causa de engreimiento y vanagloria, que no se daban cuenta de que sus provocativos discursos resultaban simplemente ridículos. Los extranjeros a quienes retaban insolentemente sabían muy bien cuán insignificante era la fuerza militar de Italia.
El fascismo no era un producto original de la inteligencia italiana, como proclamaban sus defensores, pues comenzó por una escisión en las filas del socialismo marxista, que fue una doctrina importada sin lugar a dudas. Su programa económico estaba calcado del socialismo alemán no marxista, y su agresividad, copiada igualmente de los alemanes, concretamente de los Alldeutsche o pangermanistas, precursores de los nazis. La forma de conducir los asuntos públicos era una réplica de la dictadura de Lenin, y el corporativismo, ese adorno ideológico objeto de tanta propaganda, tenía origen británico. El único ingrediente autóctono del fascismo fue el estilo teatral de sus procesiones, exhibiciones y festivales.
El efímero episodio franquista termino en sangre, miseria e ignominia, pero las fuerzas que generaron el fascismo no están muertas. El nacionalismo fanático es un rasgo común a todos los italianos de nuestro tiempo. Los que son comunistas no están dispuestos a renunciar a sus principios de opresión dictatorial de todos los disidentes. Tampoco los partidos católicos están a favor de la libertad de pensamiento, de prensa, ni de religión. Hay en Italia sólo poquísimas personas que comprenden que la libertad económica es el requisito indispensable de la democracia y de los derechos del hombre.
Es posible que el fascismo resucite bajo otro nombre, otros símbolos y gritos de guerra, pero si esto acontece, las consecuencias serán perjudiciales, porque el fascismo no es lo que proclamaron los fascistas, “una nueva vida”[i], sino un viejo camino hacia la destrucción y la muerte.
EXTRACTO «EL FASCISMO»
EPÍLOGO A SOCIALISMO (1922)
LUDWIG VON MISES
[i] Como, por ejemplo, Mario Palmieri, The Philosophy of Fascism (Chicago, 1936), p. 248.