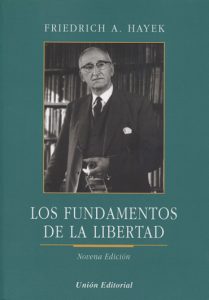El problema de la vivienda, visto por Friedrich Hayek
- Las aglomeraciones urbanas
La civilización actual se halla vinculada a la existencia de grandes núcleos de población. Casi todas las diferencias que se aprecian entre las sociedades primitivas y lo que denominamos vida civilizada se hallan íntimamente relacionadas con las aglomeraciones humanas que designamos con el apelativo de «ciudades», de tal suerte que, cuando utilizamos los términos «urbanamiento», «civilidad», o «política», nos referimos a la manera de vivir propia de la gran urbe. Incluso el distinto modo en que se deseen vuelven las masas campesinas, en relación a cómo vivían los pueblos primitivos, deriva de las comodidades que los núcleos urbanos les facilitan.
La actividad que se desarrolla en las grandes aglomeraciones urbanas no sólo alcanza mayores porcentajes de producción que la agraria, sino que resulta mucho más cara. Tan sólo quienes ven incrementado de modo notable su propio rendimiento como consecuencia de residir en la ciudad obtienen neta ventaja a pesar de los gastos extraordinarios que tal género de vida implica. El coste y las comodidades que la residencia en las poblaciones comporta son de tal naturaleza, que los ingresos mínimos requeridos para mantener cierto nivel de vida han de ser mucho más elevados que si se radica en las zonas rurales. Cierto nivel de pobreza que todavía es soportable en el campo, no sólo se tolera difícilmente en la ciudad, sino que los signos de penuria se hacen tan ostensibles que llegan a inquietar al resto de la gente.
Regístrase así el sorprendente fenómeno de que, siendo las aglomeraciones urbanas la causa y origen de prácticamente todo lo que la civilización más valora —facilitando al mismo tiempo los medios indispensables para el progreso de la ciencia, el arte y el bienestar material—, tales aglomeraciones engendran igualmente los más sombríos aspectos que presenta la civilización. Los dispendios que la vida en núcleos de gran densidad de población comporta, no sólo son de cuantía extraordinaria, sino que, en gran proporción, quedan a cargo de la propia colectividad; con lo que, de modo inevitable y automático, en vez de gravitar sobre los directamente afectados, recaen sobre cuantos viven en la urbe. La íntima convivencia que implica la vida ciudadana desnaturaliza, en muchos aspectos, las características del derecho de propiedad.
En tales condiciones, sólo hasta determinado límite es cierto el supuesto de que los actos de dominio realizados por el titular de un bien cualquiera le afectan de modo exclusivo. Lo que los economistas denominan «efectos de vecindad», es decir, aquellas repercusiones que provocan sobre el patrimonio de terceros los actos que determinado dueño realiza en el suyo revisten la máxima importancia. En realidad, acontece que el uso de cada parcela ubicada en las ciudades depende en cierta medida del actuar de quienes residen en sus inmediaciones y, en parte también, de los servicios públicos que la propia colectividad facilita y sin los cuales la utilización práctica de los inmuebles propiedad de cada vecino apenas si sería posible.
Los conceptos básicos de propiedad privada y libertad de contratación, como consecuencia de lo expuesto, no facilitan una solución inmediata a los complejos problemas que plantea la vida ciudadana. Aun suponiendo que no hubieran existido autoridades investidas de poder coactivo, no cabe duda que las preeminentes ventajas que ofrecen las grandes aglomeraciones urbanas habrían motivado la aparición de instituciones capaces de establecer —respetando el goce de los derechos inherentes a la propiedad— una adecuada delimitación entre la superior facultad de determinar cuál sea el destino que deba darse a las áreas en plan de urbanización y la subordinada que incumbe al particular en cuanto al disfrute de las parcelas enclavadas en aquéllas.
En muchos aspectos, las funciones que desempeñan las corporaciones municipales se corresponden con las que entrañaría el ejercicio de la facultad superior a que acabamos de referirnos. Es innegable que, por desgracia, hasta hace bien poco, los economistas han prestado escasa atención a los problemas que plantea coordinar los diferentes aspectos del desenvolvimiento de las ciudades. Aun cuando algunos aparecen como los más acerbos debeladores de las malas condiciones que caracterizan a muchas viviendas —y conviene recordar ahora que, hace más de cincuenta años, un semanario satírico alemán proponía definir a los economistas como aquellas personas que se dedicaban a medir la superficie de las casas de los trabajadores al objeto de poder afirmar que eran demasiado pequeñas—, en lo relacionado con los problemas más importantes de la vida urbana se han atenido prácticamente al ejemplo de Adam Smith, cuando en sus lecciones aseveraba que las cuestiones de higiene y seguridad pública, «es decir, lo relativo a los métodos más adecuados para librar de inmundicias las calles y prevenir las acciones dolosas en el ámbito ciudadano mediante el mantenimiento de un cuerpo policial, si bien ofrecen aspectos de indudable utilidad práctica, constituyen temas harto triviales para ser tomados en consideración en esta suerte de disertaciones»[1].
Habida cuenta del menosprecio que los economistas han exteriorizado hacia el análisis de tales cuestiones, no debería lamentarse que su temática acuse un estado altamente insatisfactorio. En realidad, la dirección de la opinión pública en este orden de cosas ha quedado prácticamente en manos de individuos que —al centrar con preferencia su atención en eliminar determinadas deficiencias— han descuidado la cuestión primordial, consistente en coordinar las iniciativas privadas hasta lograr su ajuste general.
Ahora bien, es evidente la singular importancia que, en la cuestión que examinamos, posee el utilizar eficazmente, dentro de ciertos límites, el saber y habilidad de los particulares, si bien impidiendo, al propio tiempo, que con su actuar obtengan ganancias en perjuicio de terceros. No debemos pasar por alto que, en general, la mecánica del mercado —aun sin negar las imperfecciones que en este orden de cosas haya podido reflejar— ha gobernado el desarrollo de las poblaciones con mayor acierto de lo que común mente se acepta. La mayor parte de los proyectos de mejora, basados no en el perfeccionamiento del sistema de mercado, sino en su sustitución por otro de dirección centralizada, ponen de manifiesto hasta qué punto se hace caso omiso de la singular capacidad que habría de tener tal autoridad para alcanzar la eficacia de ese sistema. Ciertamente, cuando analizamos la manera tan poco reflexiva como han actuado las autoridades —que, sin percatarse con excesiva claridad de las fuerzas que impulsan el progreso de las ciudades, se enfrentaron con cuestiones harto complejas—, nos maravillamos de que los resultados adversos no hayan sido mayores.
Gran parte de las medidas encaminadas a combatir determinados males no han conseguido sino empeorarlos y, en sus últimas manifestaciones, han puesto en manos de los jerarcas un mayor control potencial de la vida privada del que, en circunstancias normales, disponen cualesquiera otras autoridades.
- La congelación de los alquileres
Examinemos, ante todo, la congelación de los alquileres. He aquí una medida que, para afrontar pasajeras emergencias, fue siempre adoptada con carácter circunstancial, sin que se considerara, en ningún caso, solución definitiva; ahora bien, es difícil negar que en numerosos países de la Europa occidental ha tomado carta de naturaleza, traduciéndose en una limitación de la libertad y del bienestar de la gente más nociva que cualquier otra derivada de la injerencia estatal, salvo la que ha puesto en marcha los procesos inflacionarios.
El sistema se implanta durante la Primera Guerra Mundial con la finalidad de impedir el alza momentánea de los alquileres, y, sin embargo, se ha mantenido en muchos países durante más de cuarenta años, haciendo caso omiso de los efectos que la inflación al propio tiempo provocaba, con lo que la renta inmobiliaria es notoriamente inferior a la que hubiera fijado el libre mercado. Mediante tal mecanismo, la propiedad urbana ha sido objeto de una efectiva expropiación. No puede caber la menor duda de que la congelación de los alquileres —en mayor grado que cualquier otra medida de tal naturaleza— ha agravado, a la larga, el mal que pretendía curar y ha dado origen a un estado de cosas que, en definitiva, faculta a quienes ejercen la autoridad para, de modo arbitrario, interferir el libre desplazamiento de los seres humanos.
No sólo ha contribuido de modo notable a quebrantar el respeto a la propiedad, sino que incluso ha debilitado el sentido de responsabilidad de la gente. Estas afirmaciones serán tilda das de extemporáneas y exageradas por aquellos que no han soportado directamente, durante un largo periodo, las repercusiones derivadas de la legislación de alquileres. Ahora bien, para cuantos no pasa inadvertido el progresivo empeoramiento de los edificios dedicados a vivienda y la influencia que en el tono general de vida de los habitantes de París, Viena o incluso Londres ejerce su lamentable estado, forzosamente son claras las deletéreas repercusiones de medidas de tal naturaleza sobre el conjunto de las actividades mercantiles e incluso sobre el carácter de toda la población.
En primer término, cuando los alquileres se fijan por debajo del nivel que el mercado señalaría, la escasez de viviendas se hace crónica. La demanda se mantiene mayor que la oferta, y cuando las autoridades imponen el respeto a la tasa máxima (por ejemplo, impidiendo que el arrendador perciba «primas»), se ven obligadas también a sujetar la concesión de viviendas a un mecanismo regulador. La gente imprime un ritmo mucho más lento a sus cambios de residencia, y, a medida que transcurre el tiempo, su asentamiento en estos o aquellos distritos y la utilización de las clases distintas de morada no coincide ya con sus apetencias y necesidades. Se interrumpe la natural evolución que induce a un grupo familiar, en la época de máximos ingresos, a ocupar locales más espaciosos que la joven pareja que inicia su vida conyugal o que el matrimonio de jubilados. Como nadie puede ser compelido a cambiar de alojamiento, los inquilinos conservan el local arrendado, que se convierte de hecho en una especie de patrimonio familiar inalienable que pasa de una generación a otra haciendo caso omiso de la necesidad de ocuparlo. Cuantos heredan locales arrendados gozan de una situación de privilegio, pero, en cambio, núcleos de población en constante aumento se ven en la absoluta imposibilidad de instalar su propio hogar, o, si lo consiguen, es únicamente a base de gozar del favor oficial o de sacrificar un capital trabajosamente reunido o de acudir a procedimientos turbios o tortuosos.
Adviértase, en otro orden de cosas, que el propietario pierde todo interés por conservar en buen estado los edificios, no invirtiendo ni un céntimo más de aquella porción que los inquilinos se hallan obligados a abonarle con específico destino a tal finalidad. En ciudades como París, donde la inflación ha reducido en más de un 80 por 100 los ingresos por arrendamiento, los inmuebles habitados han llegado a un grado de deterioro sin precedentes y que durante décadas será imposible corregir.
Con todo ello, sin embargo, lo más importante no son los daños materiales. Ocurre que en los países occidentales, como consecuencia de la prohibición de elevar los alquileres, numerosos individuos se hallan sometidos, en su quehacer diario, a las decisiones arbitrarias de la autoridad y se habitúan a no realizar ningún acto importante sin solicitar previamente orientaciones y permisos del gobernante. De esta suerte, consideran normal que alguien les facilite gratuitamente el capital indispensable para construir su propia morada y que su bienestar económico dependa de los favores que otorga el partido dueño del poder, que a su vez utiliza las facultades omnímodas de que dispone en materia de viviendas para beneficiar precisamente a sus correligionarios.
Nada ha contribuido en mayor grado a minar el respeto de la gente hacia la propiedad, la ley y los tribunales, como la circunstancia de que constantemente se acuda a la autoridad con la pre-tensión de que decida cuál, en el conflicto de dos apetencias contrapuestas, deba prevalecer, tanto si se trata de distribuir el beneficio de servicios públicos esenciales, como de disponer de la que nominalmente se considera propiedad privada con arreglo al juicio que al jerarca merezca la urgencia de contrarias necesidades individuales.
Por ejemplo, cuando se somete a la autoridad gubernativa la tarea de dilucidar quién sufrirá mayores daños, «el arrendador —padre de tres niños de corta edad, cuya esposa se encuentra inválida— al que se deniega la pretensión de ocupar una vivienda de su propiedad» o «el inquilino de aquella vivienda —con un niño tan sólo a su cargo y la madre política físicamente impedida— al que se forzará a desalojar la habitación en virtud de demanda promovida por el arrendador».
En ocasiones, semejantes contiendas son decididas por la arbitraria intervención de a autoridad gubernativa, que prescinde de toda norma legal al dictar su resolución. Un reciente fallo del Tribunal Administrativo de Apelación alemán pone de manifiesto el extraordinario poder de que disponen las autoridades cuando los actos más trascendentes de la vida privada se hallan sometidos a su superior decisión. La sentencia declaraba improcedente la negativa de una oficina de colocación laboral a facilitar ocupación a determinado trabajador, domiciliado en población distinta, a menos que el departamento administrativo que controlaba las viviendas concediera permiso al obrero para trasladarse a su nuevo destino, facilitándole al propio tiempo alojamiento; el fundamento de la resolución administrativa no radica en que la oficina de colocación no se hallara facultada para rechazar la petición aludida, sino en razón a que tal negativa presuponía «una inadmisible cuestión de competencia entre los distintos órganos de la administración».
Cierto que coordinar las atribuciones de las diferentes autoridades —ardiente anhelo de los planificadores— es empeño capaz de trocar lo que de otra forma no pasaría de arbitraria interferencia en las decisiones de los particulares en poder despótico sobre la vida toda del individuo. La intervención de los poderes públicos. En tanto que la congelación de los alquileres —hasta donde alcanza la memoria de la mayoría de la gente— todavía se considera medida de emergencia que tan sólo razones de índole política obligan a mantener, todo el mundo acepta, como principio incuestionable, que incumbe al Estado-providencia, de modo permanente, realizar cuanto sea preciso al objeto de reducir el coste de las viviendas con destino a los estamentos más débiles de la población, bien procediendo directamente a su construcción o bien impulsando la edificación con subsidios a los particulares.
Pocos advierten, sin embargo, que, a menos que tales actuaciones se hallen sujetas a rigurosa limitación, tanto en lo que atañe a su alcance como a los métodos utilizados, deben dar origen, en definitiva, a consecuencias análogas a las que provocan las tasas máximas de los alquileres. Adviértase, ante todo, que los sectores de la población que el gobernante desea proteger proporcionándoles alojamiento sólo resultan realmente beneficiados si se edifican tantas viviendas como aquéllos desean ocupar. Facilitar parte de los alojamientos precisos no supone aditamento a los construidos por los particulares, sino mera sustitución de la actividad privada por la pública. En segundo lugar, las casas baratas proporcionadas por el poder público han de quedar rigurosamente asignadas al estamento que se desea proteger, y el mero hecho de colmar la demanda a precios más asequibles obliga a facilitar un número de viviendas notablemente superior al que tales núcleos urbanos, en otro caso, hubieran requerido.
No se olvide, por último, que en términos generales, sólo se puede canalizar la actividad pública a la construcción de viviendas con destino a las familias más necesitadas si se parte del obligado supuesto de que los nuevos alojamientos no han de ser más cómodos ni de alquileres más módicos que los utilizados antes por tales núcleos de población, puesto que si se diera el caso de que los individuos así protegidos gozaran de mayores ventajas que los situados inmediatamente sobre ellos en cuanto a medios económicos, la presión que realizarían para obtener análogo beneficio sería tan irresistible que desencadenaría un proceso constantemente renovado y que progresivamente incrementaría el número de solicitantes.
De todo lo anterior se infiere —como reiteradamente afirman quienes pretenden introducir reformas en materia de vivienda— que cualquier profunda alteración que los poderes públicos introduzcan en el sistema de alojamientos urbanos resultará inoperante si el proporcionar morada a todos no se considera servicio público cuyo coste ha de soportar el erario. Ahora bien, esta fórmula no sólo es una grave amenaza a la libertad, sino que obliga a la gente a destinar al capítulo de la vivienda más de lo que en realidad desea. Salvo que el Estado no fuera capaz de colmar la demanda actual de viviendas más confortables y a tipos asequibles de alquiler, resultará ineludible introducir un mecanismo permanente que regule el disfrute de las ya existentes; tal sistema comportaría el que, en definitiva, decidieran los jerarcas qué parte de sus ingresos debería la gente destinar a vivienda así como la clase de morada a asignar a cada individuo o grupo familiar. Es fácil imaginar el omnímodo poder que gravitaría sobre la vida humana si quedara al libre arbitrio de los jerarcas la concesión de viviendas.
Tampoco debemos silenciar que numerosos esfuerzos llevados a cabo para asignar el carácter de servicio público a la construcción de alojamiento han dificultado seriamente mejorar los locales destinados a viviendas, ya que paralizan las fuerzas que provocan la gradual rebaja de los costes de edificación. Todos los monopolios son indudablemente antieconómicos, pero la máquina burocrática estatal lo es todavía más; la supresión del orden competitivo y la tendencia al inmovilismo, característica de cualquier sistema de planificación centralizada, impiden, sin lugar a dudas, alcanzar el anhelado objetivo —técnicamente posible si se aplican los adecuados métodos— de reducir, de modo creciente y sustancial, los costes de la edificación
La construcción de viviendas por la administración pública (y el otorgamiento de subsidios a los particulares al objeto de que tal género de edificaciones se incremente) puede, por tanto, y en el mejor de los casos, resultar beneficiosa para aquellos sectores de la población económicamente más necesitados; pero tales medidas, al propio tiempo, los someten a tan alto grado de dependencia de los poderes públicos, que se plantea un grave problema político si los beneficiarios llegan a ser la mayoría de las poblaciones.
La política de vivienda a que venimos haciendo referencia no es inconciliable —como también acontece con la asistencia a los menesterosos— con un sistema general de libertad. Pero suscita gravísimas cuestiones que debemos afrontar resueltamente si queremos evitar sus nocivas repercusiones.
Friedrich Hayek
Los fundamentos de la libertad
(10.ª ed., Capítulo XXII, pp. 446-464, Unión Editorial)
[1] Adam Smith, Lectures on Justice. Police, Revenue and Arms (conferencias pronun-ciadas en 1763), ed. E Cannan, Oxford 1896, p. 154.